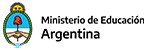La renuncia de los adultos
Cambio cultural
Cuando los grandes, ya sean padres o maestros, atrapados en su fantasía de seguir siendo jóvenes, no asumen su rol como guías de los chicos, se hace imposible la educación como forma de relación entre generaciones
Por Gustavo Iaies y Juan Ruibal | Para LA NACION
En nuestros barrios, cualquier vecino podía «retarte» si andabas con los cordones desatados, si decías malas palabras, si te veían peleándote con otro. Incluso, alguno de ellos podía tocar el timbre de nuestras casas para comentarles a nuestros padres nuestras transgresiones. Y parecía claro, aunque nos enojáramos, que lo hacían para cuidarnos.
Era una sociedad en la que los mayores daban el tono al futuro posible y, en muchas familias, cuando el padre hablaba su voz era excluyente, y los demás permanecían en silencio. Por lo general, tal como venía ocurriendo desde un pasado lejano, los padres médicos querían que sus hijos fueran médicos; los mecánicos, dejarles su taller. Los padres pensaban en agregar una «piecita» para las nuevas familias, todos querían construirles la mejor adultez posible, de acuerdo con su propia visión.
Nos decían que debíamos levantarnos temprano, estudiar, esforzarnos, cuidar nuestra presencia, respetar a los adultos, reprimir nuestras palabras en nombre del respeto, aceptar las reglas de convivencia, lo que estaba bien y lo que estaba mal.
En este contexto social, la libertad de los chicos no era un concepto prioritario y sí lo eran la certidumbre, el bienestar, el cuidado, como componentes de una idea de felicidad.
En las últimas décadas, la exaltación cultural de la figura de los jóvenes tiñó los ideales y las formas de convivencia social. Los años 60 fueron una década en que movimientos integrados y liderados por jóvenes confrontaron con lo establecido y, especialmente, expusieron las diferencias radicales que los separaban de la generación de sus padres.
En Europa se desplegó una cultura de «ruptura» con lo establecido que rápidamente llegó a nuestras orillas. «Pedir lo imposible», «la imaginación al poder», «sexo, drogas y rock and roll», «no queremos tu educación», fueron consignas que empezaron a circular por el mundo joven y no tan joven. Y en gran medida, ganaron la batalla cultural.
Los jóvenes se volvieron figuras de referencia en la sociedad, ya no como personas en tránsito a la adultez, sino como puntos de referencia: empezó a difundirse la idea de juventud eterna, valores como la rebeldía, la creatividad, la transgresión y la espontaneidad, que eran característicos de los jóvenes, empezaron a ser demandados por los adultos.
Y esos adultos juveniles se volvieron padres y maestros, y les resultó complejo ser al mismo tiempo la ley y la transgresión de ésta. No terminaron de asumir que la adultez requería dejar el lugar de jóvenes a los jóvenes. Pues aunque fuera necesario «aggiornar» la condición adulta propia de generaciones anteriores, esto requería asumirse como adultos ante los jóvenes (y no como jóvenes).
Y en ese incierto sentido dado a las actitudes adultas quedó envuelta la idea de educar. Con adultos que preferimos que los chicos elijan su propio camino, que decidan quiénes quieren ser, que no sean ahogados por controles y decisiones de sus padres, aparece el riesgo de que organizaciones como la familia o la escuela pierdan el sentido de transmitir algo. En definitiva, la idea del rol adulto concebido en la identificación con los jóvenes, en abierto conflicto con los adultos «de antes», hace muy difícil la búsqueda del sentido de educar.
Los padres de adolescentes sufren cuando ven a sus hijos beber en exceso, pero no encuentran el modo de decírselo y se sienten impotentes para prohibirles que lo hagan. Los ven ingresar en relaciones, experiencias, consumos que juzgan peligrosos, pero se quedan sin voz a la hora de poner algún límite a sus elecciones.
Y quizás esto pase porque creemos estar construyendo una nueva adultez que tiene que ver con que nuestra acción educadora no afecte la libertad de los chicos. Esperamos que elijan libremente su propio camino, que sientan respetados sus derechos, sus espacios, sus ideas, aun al costo de que, a menudo, esa libertad sea más bien una apariencia y, en realidad, se trate de la soledad y el abandono a los que son arrojados muchos jóvenes.
La educación está aprisionada por un cambio cultural. En su esencia, educar a los chicos, llevarlos por el que creemos es el mejor camino para que puedan construir su futuro, entraña una tensión con la idea de dejar que hagan su propio camino, con una libertad que muchos adultos utilizan como justificación de su renuncia a guiar. La dificultad no está en ampliar la libertad de los chicos, sino en que esa libertad no se vea privada de «la voz» de los adultos.
Si restituimos la real distancia entre generaciones, terminaremos de aceptar que queremos formarlos del mejor modo que podamos, que sean parecidos al modelo de personas en el que creemos, que valoramos, que anhelamos.
Justamente, es esa misma tensión entre nuestros deseos y los de ellos lo que hace posible nuestro rol como educadores. Ellos son personas, y la ley de la vida es que confrontarán contra nuestro proyecto; ése es el corazón de la rebeldía, construir el propio proyecto peleándose con el nuestro. Pero para pelearse, el nuestro debe existir.
Educar a los chicos implica tener a la vista, en la conversación cotidiana, el sentido de expresar nuestra preferencia por un camino respecto de otro, aunque muy posiblemente corramos el riesgo de ser juzgados como viejos, antiguos o autoritarios. Al tomar la voz paterna o docente frente a nuestros hijos o alumnos para sugerir futuros posibles, para censurar alguna conducta o para impedir que se hagan daño, se ponen ciertos límites a su libertad, aunque intentemos minimizar esa situación. Pero si nadie asume esa voz, porque dudamos permanentemente, porque cuestionamos nuestro rol o porque nos cuesta pasar de las palabras a los actos, se hace imposible la transmisión de pautas, parámetros, valores e ideas, es decir, se hace imposible la educación como forma de relación entre generaciones.
Y este fenómeno que se observa en las familias ha ocurrido del mismo modo en la escuela. En las últimas décadas, nos hemos peleado con la «vieja escuela» y, por momentos, construimos algunos modelos pedagógicos de oposición a nuestras representaciones de la vieja escuela. Nos peleamos con la buena caligrafía, con la ortografía, con el orden del aula, con los rituales de respeto, y nos «enamoramos» de la estimulación de las propias producciones de los chicos, la creatividad, los encuadres menos reglados.
Ahora, una escuela creativa o innovadora no tiene razones para pelearse con la idea de orden, con las rutinas de trabajo, con el esfuerzo, con el mérito. No hay tal oposición de valores salvo en nuestros prejuicios.
En el informe de resultados de la prueba PISA 2009 se aisló el indicador orden en las aulas. Se construyó a partir de preguntas a los chicos sobre distintos aspectos: si el ruido de su aula le dificultaba concentrarse, si su maestra podía sentarse con él cuando tenía una dificultad o estaba todo el tiempo ordenando al grupo, etc. Nuestras aulas estuvieron entre las más desordenadas de la muestra. Conversando hace unos días con un grupo de maestros, acordábamos en que, en un aula desordenada, los chicos con más dificultades se perjudican mucho, y los que tienen mayores facilidades funcionan bien en cualquier escenario. Mi pregunta era: si todos sabemos que los chicos con mayores dificultades requieren mayor orden, ¿por qué nos cuesta tanto garantizarlo? ¿Por qué nos cuesta darles garantías desde el lugar de que «nosotros sabemos lo que necesitan»?
Hace unos días, en una conversación con alumnos de secundaria, me decían: «Los buenos profesores son los que saben, enseñan y exigen» .
Si no les planteamos un camino, aquel en el que creemos, los dejamos sin una referencia con la cual pelearse, amigarse o usar como herramienta para construir el propio rumbo. Los chicos no son más libres con adultos indecisos, sino con los que son claros y desde allí son capaces de discutir..